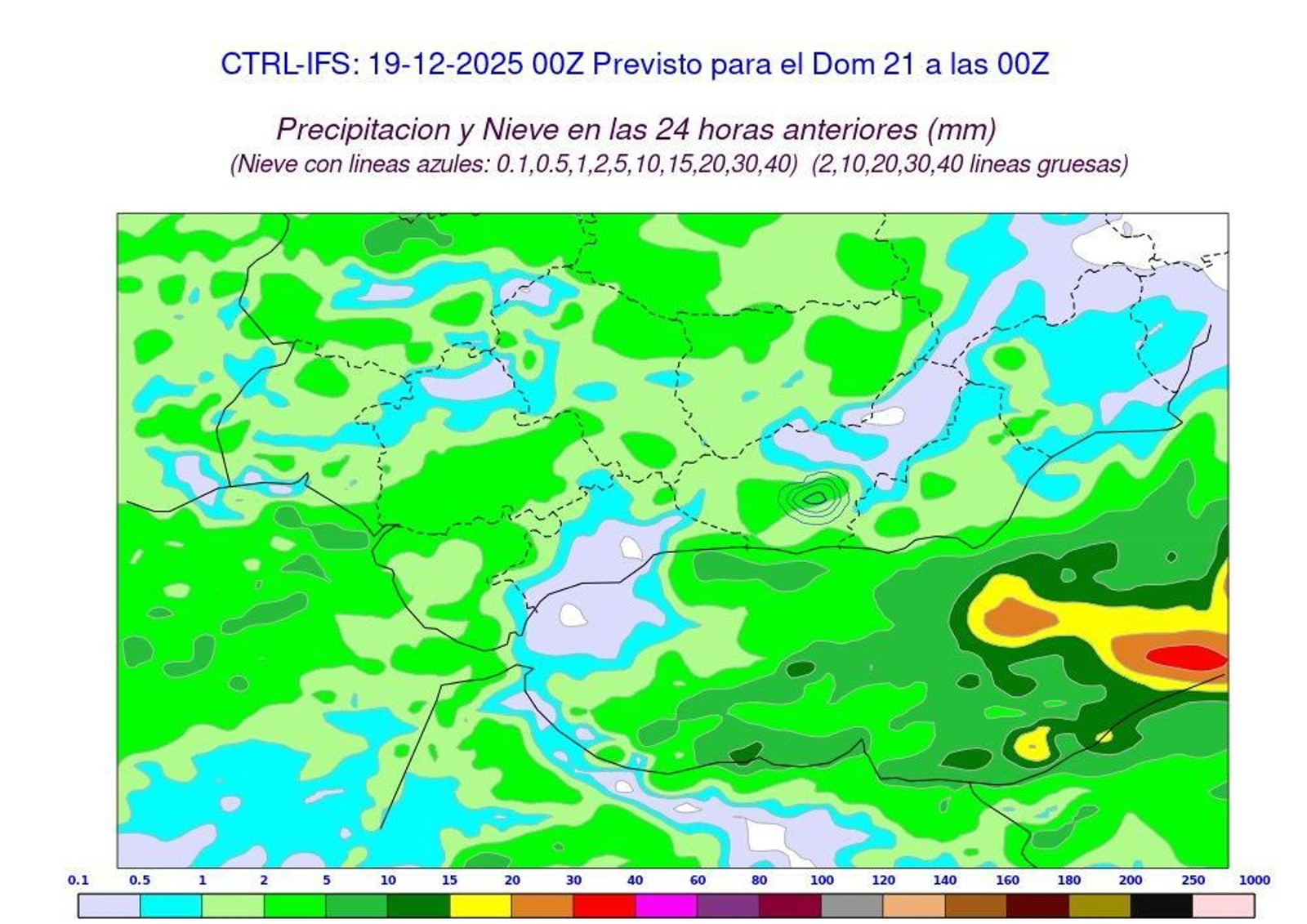Gabriel y el Aguador


ALGUNAS veces paso por La Romanilla sólo por ver al Aguador. Está ahí, medio encerrado, rodeado de mesas, de bares, de palmeras, casi proscrito. Maldito. Por feo. O más bien porque 'es' de Gabriel. Pero a él se suben los niños, como si fuera un compañero más de juegos, y, si algún turista lo detecta entre la maraña, indefectiblemente, se hace una foto con él.
Como con el Aguador, Gabriel conectaba con aquello que es insondable, que se mueve en el mundo de la intuición y de los sentimientos; tenía el sexto sentido de los buenos políticos que olfatean aquello que la gente quiere y se aprestan a hacerlo, por más que le vayan a llover las críticas y la cabeza se le vaya a llenar de quebraderos y los periódicos y las radios de titulares.
Una vez, poco antes de la campaña de las municipales de 1995, alguien me dijo que si uno tenía al mejor vendedor de sombreros de paja era absurdo convertirlo en el mejor vendedor de bombines: de los primeros se venden muchos más.
Gabriel sabía bien eso. Pero no era por eso por lo que se entendía mejor con las gitanas del Albaicín, con los mayores de La Chana o con los chavales con problemas de la Zona Norte, que con quienes ocupaban palcos en el Auditorio Manuel de Falla; era, sencillamente, porque Gabriel era llano, directo, impulsivo, lenguaraz, sincero, vitalista… exactamente como es la gente de la calle. Lo políticamente correcto para él era decir, precisamente, lo que pensaba. Muchas de las frases que hoy se recordarán de él, no eran titulares buscados, pero para él eran buenos porque contaban una verdad que le salía del corazón, y que llegaba al corazón de la mayoría de la gente. Así logró conquistarla. La entendía mejor que nadie. Se ocupaba de las cosas que le importaban a los vecinos -la placita Florencia en el Albaicín, el acerado de la Lancha, aquel edificio en Almanjáyar al que no llegaba ninguna calle- aunque eso no fuera tan atractivo para los medios o los columnistas como el futuro de la OCG o la privatización de la gestión de Emasagra. "Pero cómo hacemos las obras o cómo mantenemos la OCG sin privatizar Emasagra, si no tenemos un duro", preguntaba agriamente Gabriel.
Pero su fortaleza era, al tiempo, su debilidad. La mayoría de sus errores -no sólo los de entonces- nacían precisamente de su sinceridad. Cómo no había impostura, cómo creía tan fervientemente lo que decía, como su verdad le salía tan de sus entrañas, y era tan transparente, no podía considerar, siquiera, que estuviera equivocado. Y peleaba con molinos a brazo partido, a empellones, jugándoselo todo en cada encuentro.
Eso le llevó finalmente a la pseudo derrota electoral de 1999. Una derrota que fue especialmente dolorosa -aunque, al menos al principio, la disfrazó de desdén- por dos cosas, porque se materializó en el centro y, sobre todo, porque se sintió rechazado por el amor de su vida, Granada, a la que había cortejado en dos ocasiones hasta conquistarla en la tercera… y que tan pronto volvía a darle calabazas.
Gabriel amaba a Granada como a pocas otras cosas. Pero no la quería guardada, encerrada, como quien conserva un tesoro, sino que la quería conocida en Manhattan y en Ryad. Y la quería bella en los barrios para sus habitantes, pero también bella en el centro para quienes la visitaban. Y la quería cercana a la Alhambra. Y la quería limpia y cuidada -¡cómo le molestaban los pequeños desperfectos que nunca se arreglaban!-. Y la quería rehabilitada en los barrios históricos. A veces sólo se recuerdan las frases de Gabriel, sus polémicas, sus anécdotas más o menos divertidas, pero la ciudad esconde muchas huellas, muchos símbolos de lo que Gabriel quería para Granada. Y mucho de lo que hoy es la ciudad, tuvo su origen en su alcaldía, y en el equipo que dirigió.
Hacía mucho tiempo que no hablaba con Gabriel, pero de sus intervenciones públicas más recientes me divertía escuchar las versiones siempre originales -Gabriel siempre era sincero, sí, pero su sinceridad era cambiante, digamos creativa-, sobre el viaje de Clinton, el de las Spice, nuestro viaje a Arabia Saudita, el potro Kurafi. Ahí hay unas memorias, de las que una vez hablamos, que desgraciadamente quedan sin escribir.
Ahora sólo espero que muy pronto, el Pleno del Ayuntamiento de Granada decida nombrar una calle como "Alcalde Díaz Berbel" y que, si les parece, coloquen allí al Aguador. Entonces, de vez en cuando, iré a visitarles y, rodeado de niños que a buen seguro se subirán a la grupa del burro, le contaré a Gabriel -lo siento, nunca le llamé Kiki- que la ciudad no le ha olvidado.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por el Circo Encantado
Contenido ofrecido por el Colegio de Veterinarios de Granada
Contenido ofrecido por Aguasvira