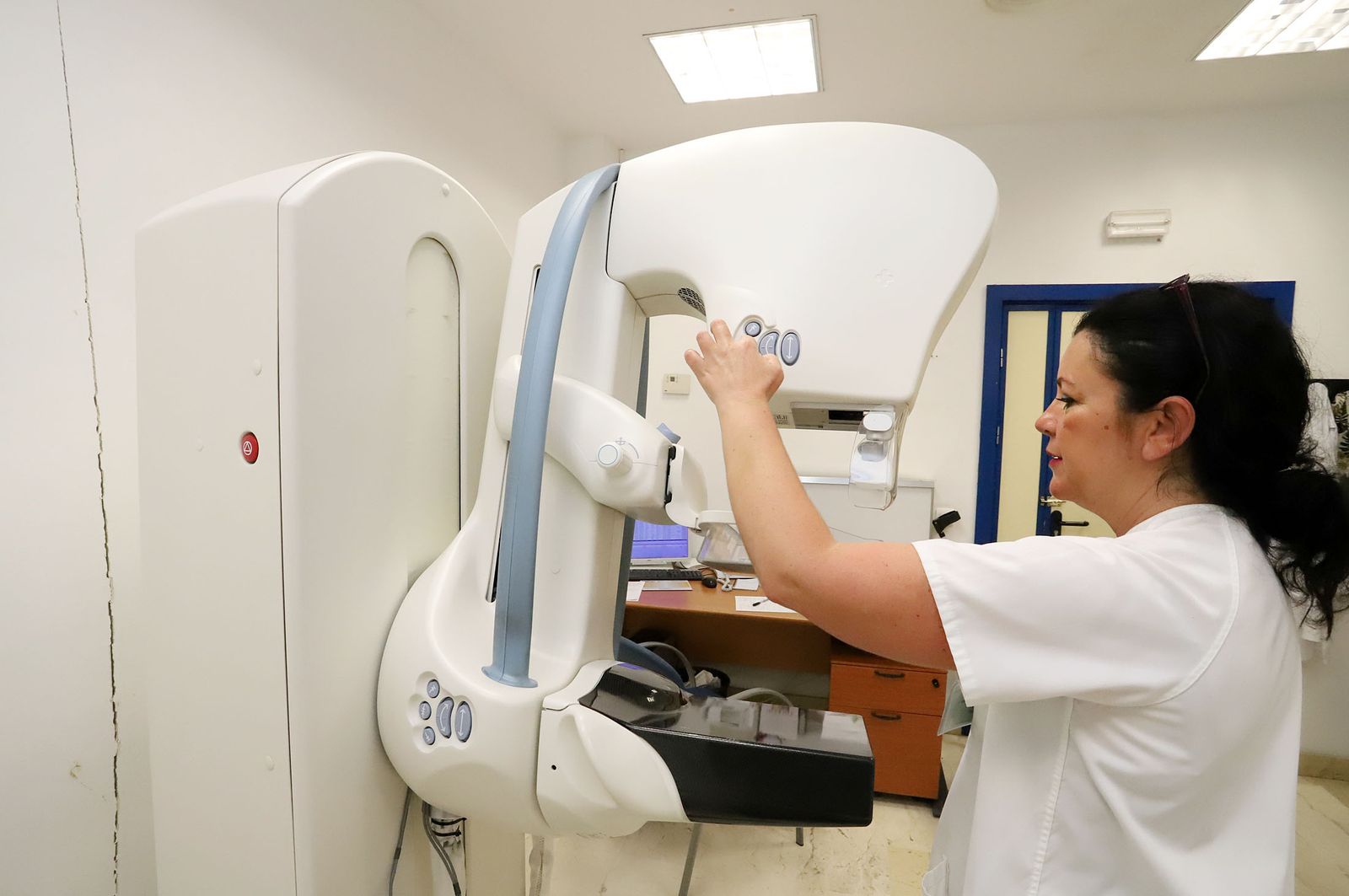Grandiosa épica humanitaria Codicia, terror y heroísmo Otra forma de compromiso
'El sueño del celta', la última novela del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, llega hoy a a las librerías con la historia de Roger Casement, un irlandés que denunció la brutalidad del rey Leopoldo de Bélgica en el CongoVargas se une a otros autores que se ocuparon del drama del Congo y del impío rey belga Leopoldo IIDe elegancia un poco relamida, el autor vive como un burgués, pero trabaja como un obrero






"Esta novela ha sido una gran aventura". El interés de Mario Vargas Llosa por Roger Casement, el personaje de su nuevo libro, El sueño del celta, que se presentó ayer en Madrid, puede remontarse a un artículo fechado en 2001, titulado En el corazón de las tinieblas, que los editores de la versión española de El fantasma del rey Leopoldo utilizaron como pórtico al sobrecogedor e imprescindible libro de Adam Hochschild. "Como el periodista Morel", dejó escrito Vargas en aquel texto germinal, "Casement merecería los honores de una gran novela". No es dable pensar que ya entonces se propusiera escribirla él mismo, porque en tal caso no la habría adjetivado de ese modo, pero aquel prólogo atestigua que la atracción del novelista por la atormentada figura del irlandés se retrotrae en el tiempo al menos una década, lo que habla a las claras de un largo proceso de gestación. Ahora bien, El sueño del celta no es sólo una gran novela, tan buena o más que La fiesta del Chivo. Es una obra maestra que desmiente la idea de que los mejores libros de Vargas se escribieron hace tiempo.
Ya entonces apuntaba el autor peruano que el conocimiento de Casement y de los desmanes de los belgas en el Congo le habían hecho considerar con otra luz la celebérrima novela de Conrad. "La clásica interpretación de Kurtz era la del hombre de la civilización al que un entorno bárbaro barbariza; en verdad, Kurtz encarna al civilizado que, por espíritu de lucro, abjura de los valores que dice profesar y, amparado en sus mejores conocimientos y técnicas guerreras, explota, subyuga, esclaviza y animaliza a quienes no pueden defenderse". De eso trata esta novela, del reverso siniestro de la civilización, del modo en que los arrogantes occidentales pueden llegar a convertirse, gracias a una cultura superior que no siempre se proyecta al plano moral, en bestias salvajes que nos devuelven a la ley de la selva.
Esta inversión de valores es, desde esa perspectiva moral, el gran hallazgo del narrador. Fueron los pieles rojas americanos los que aprendieron de los blancos a cortar las cabelleras, y no al contrario. Pero ellos al menos, aunque acabarían siendo igualmente masacrados, pudieron plantar batalla, lo que no estaba al alcance de los desdichados congoleses estabulados por la Force Publique de Leopoldo, que como después harían los nazis trataba incluso de economizar las balas, de donde la bárbara costumbre de cortar las manos -a vivos o muertos- como prueba de que los proyectiles no se habían desperdiciado. Sobre la denuncia de la desastrosa actuación colonial en África planea el recuerdo de acciones igualmente depredadoras -aunque menos fríamente planificadas y muy pronto cuestionadas desde dentro mismo del Imperio- como la conquista española de América, lo que viniendo de un hispanófilo como Vargas, a quien debemos el más ponderado recuento de la formidable aventura de Ultramar, nos habla de su sensibilidad siempre alerta frente a toda clase de injusticia.
Educado como británico pero de raíces irlandesas por parte de madre, Roger Casement (1864-1916) es el gran protagonista de la historia, un personaje estrictamente real que merecería ser inventado. El falso redentor de la negritud que era Leopoldo, apoyado por centenares de políticos, militares y religiosos corruptos de toda Europa, encontró su némesis en este hombre complejo que más tarde -como leemos también en la novela, tras contemplar parecidas o peores atrocidades en las caucherías (esta vez inglesas) de Putumayo, en la Amazonía- se reinventó como patriota y luchador por la independencia de Irlanda. Fue a su modo otro impostor, pero las oscuras aristas de su personalidad, magistralmente caracterizada por Vargas, no le restan atractivo. El "escuálido e intenso irlandés", como lo calificaba John Stape en su estupenda biografía Las vidas de Joseph Conrad (Lumen, 2007), no pudo convencer al autor de Una avanzada del progreso -el otro de los relatos de Conrad dedicados al Congo- de que testificara a su favor en los famosos informes que mostraron al mundo el verdadero rostro de las explotaciones coloniales. Y debe reconocerse que no estuvo muy valiente el gran cronista del valor en la adversidad, que aun simpatizando con el amigo -"Le ayudaría, pero no depende de mí"- temía no sin motivo ser repudiado por su país de adopción. Porque marcado por lo que ha visto y denunciado, Casement evoluciona hacia el nacionalismo irlandés, distanciándose progresivamente de los británicos que lo habían nombrado caballero y empiezan a considerarlo un traidor. "En el sueño recordó con insistencia que, en septiembre de 1906, antes de partir hacia Santos, escribió un largo poema épico, El sueño del celta, sobre el pasado mítico de Irlanda". La historia de la romántica lucha de Eire por la independencia, que más tarde degeneraría en vulgares escaramuzas sectarias, ha sido contada muchas veces, pero pocas habrá sido abordada de un modo tan ajeno a las torpes proclamas esencialistas. Acogido a una estructura impecable, Vargas empezaba su novela con Casement recluido en una celda, en vísperas de su ejecución, para a continuación contarnos las peripecias de una vida como pocas novelesca, en la que no hacía falta inventar más que los detalles. Prodigiosamente verosímiles y exactos, estos últimos son el resultado de un exhaustivo trabajo de documentación que sorprende por la pluralidad de los escenarios.
Roger Casement fue un héroe, pero fue además otras cosas, y aquí es donde el relato de Vargas se eleva más allá de la grandiosa épica humanitaria. Como podemos leer en la cita preliminar de José Enrique Rodó, "cada uno de nosotros es, sucesivamente, no uno, sino muchos". El título de la citada biografía de Conrad, pobremente traducido al castellano, hablaba también de several lives o múltiples vidas. Un hombre es siempre varios hombres, dado que las interpretaciones lineales nunca son satisfactorias. El lado oscuro de Casement tiene que ver no con su homosexualidad no declarada -que fue un escándalo y ha quedado reducida a anécdota privada-, sino con los hábitos, verdaderos o imaginarios, que su fantasía le llevó a practicar, fuera en la realidad o tan sólo en el papel. Los llamados Black Diaries, acerca de cuya veracidad -pese a que fueron dados por genuinos hace apenas unos años- sigue abierta la controversia, son la pieza que completa un drama de proporciones colosales.
El análisis del mal, los contornos del miedo, el afán de aventura o las ambigüedades de la naturaleza humana no son temas nuevos en la obra de Vargas Llosa. Lo extraordinario es que el anciano fabulista pueda seguir sacándoles jugo y escribiendo, una tras otra, obras admirables, perfectas en lo formal y absolutamente necesarias.
Mario Vargas Llosa. Alfaguara. Madrid, 2010. 442 páginas.
Pasaba por abnegado filántropo y resultó ser un taimado criminal, de crueldad patológica e indudable talento para la diplomacia. Se pretendía un padre benefactor y ocultaba bajo el discurso engañoso, la estatura imponente y la barba venerable, la calculada vesania de un verdadero supervillano, culto y educado, ávido de riquezas y absolutamente despreocupado por la suerte de los millones de africanos que sufrieron el régimen de terror esclavista impuesto durante su largo dominio sobre las tierras bañadas por el río Congo. El novelista mexicano Fernando del Paso había contado, en Noticias del Imperio (1987), la no menos alucinante historia de su hermana Carlota, la breve emperatriz de México, que murió recluida y loca muchas décadas después de que su marido el emperador Maximiliano fuera fusilado por los soldados de Juárez, pero la sanguinaria trayectoria de Leopoldo II de Bélgica (1835-1909) tiene poco que ver con el halo romántico que rodea a la figura de la desdichada princesa.
El drama del Congo ya fue reflejado por Joseph Conrad en una de sus grandes novelas, El corazón de las tinieblas (1899 y 1902), no en vano el narrador anglopolaco había estado allí y pudo ver con sus propios ojos a muchos modelos -de hecho no está claro quién de ellos en particular le sirvió para el inmortal retrato de Mr. Kurtz- que encarnaban el horror (el horror) descrito para siempre en su novela. Suele citarse la no menos celebrada versión cinematográfica de Coppola, pero al margen de que se trate también de un gran filme, la sustitución -brillante y entonces actualísima- del contexto histórico de la obra madre no ha ayudado a que el recuerdo de la tragedia fundacional del antiguo Congo Belga -cuando aún se denominaba Estado Libre del Congo, antes de los malos chistes de Hergé, dibujante genial y oscuro supremacista- permaneciera en la memoria de las generaciones.
"Es una gran injusticia histórica que Leopoldo II no figure, con Hitler y Stalin, como uno de los criminales políticos más sanguinarios del siglo XX", escribía Vargas Llosa al frente del prólogo del ensayo de Adam Hochschild El fantasma del rey Leopoldo (1998). Publicado en España por Península (2002), el libro del autor norteamericano es un relato fascinante cuyo subtítulo -Codicia, terror y heroísmo en el África colonial- describe perfectamente los ingredientes de la increíble historia de la dominación y el expolio del Congo. Durante dos largas décadas, entre 1885 y 1906, el Roi des Belges dirigió con mano de hierro los destinos de este enorme territorio, que equivalía a la mitad de la superficie de Europa occidental, como una finca de su propiedad -legalmente, pues por inconcebible que parezca, lo era- donde se dedicó a saquear las riquezas naturales -el caucho en particular, entonces una materia prima muy codiciada, pero también el marfil- de manera sistemática. Castigos físicos, secuestros, asesinatos masivos, mutilaciones, destrucción de aldeas y poblados, los métodos usados por los sicarios de Leopoldo -belgas o extranjeros, todos ellos mercenarios como en las Waffen SS- para obligar a los nativos a trabajar hasta la extenuación o la muerte en las plantaciones del Congo apuntan a un verdadero genocidio en el que se calcula que murieron unos diez millones de personas, varios más que en el Holocausto.
Siempre acogido a la coartada civilizadora, el impío monarca contó para hacer realidad sus planes con la complicidad de aventureros como el famoso Stanley, arrojado explorador pero hombre extravagante y de pocos escrúpulos -al cabo, un payaso obsesionado por la gloria a cualquier precio-, o también del aristócrata norteamericano -valga la paradoja- Henry Shelton Stanford, que presionó a los Estados Unidos para que reconociera las pretensiones de Leopoldo. Pero también hubo valientes abogados que denunciaron los crímenes del Congo y la responsabilidad del rey villano. Además de sir Roger Casement, el un tiempo cónsul británico que protagoniza El sueño del celta, Hochschild cita los nombres del joven periodista Edmund D. Morel, también súbdito británico pero de origen belga, o del reverendo William H. Sheppard, un explorador y misionero afroamericano que documentó la brutalidad y los desafueros en la colonia. El sueño de la razón produce monstruos, en efecto, pero mientras existan hombres nobles y generosos, como los citados y otros, que dediquen su tiempo y energías a defender a los pueblos desamparados de la iniquidad de los poderosos, la Humanidad no estará perdida.
Tal vez resulten más fotogénicos los escritores de apariencia desaliñada, los naturalmente desgalichados como Roberto Bolaño, acaso el más grande de la generación post-boom, o los abiertamente estrafalarios como García Márquez, por citar a dos gigantes del subcontinente hermano. Suelen caer mejor los que alternan y trasnochan, los que abominan de las vacas sagradas, arremeten contra el capital o hablan de las putas tristes con idéntico desparpajo, a veces ingenioso, a veces irritante. De elegancia convencional y un punto relamida, don Mario parece más bien un ministro, como Borges parecía el probo funcionario municipal -que de hecho fue durante bastante tiempo- de una modesta biblioteca de distrito.
Pero Vargas Llosa ha sido siempre un galeote de la pluma. Se ha hecho célebre la anécdota que cuenta Barral en sus memorias, cuando el novelista peruano, alojado por unos días en su casa de Calafell, dejó plantado al editor -que se las prometía felices para una charla alcohólica de sobremesa- y se encerró en un cuarto a trabajar, mientras el perplejo anfitrión vaciaba los vasos con el sonido de las teclas de fondo. El mismo Barral dejó dicho que era el único escritor conocido que vivía como un burgués y trabajaba como un obrero. Otros autores o artistas se dicen muy identificados con los problemas de la clase trabajadora, pero luego, para decirlo vulgarmente, no la doblan demasiado o lo hacen lo justo. Lo de Vargas, por el contrario, es la peonada perpetua.
No es previsible, por esta razón, que le ocurra como al anterior Nobel de la lengua castellana, quien una vez logrado el objetivo confeso de su vida se dedicó, más que a escribir buenos libros, a medrar para obtener los premios que le faltaban, en una carrera enloquecida cuyos estertores vuelven a estar de actualidad. El que resiste, gana, afirmó famosamente, pero las victorias de un escritor -como demuestra el caso del propio Borges- no se miden por los premios que obtiene. Casi mediados los 70 y en el luminoso otoño de su trayectoria, Vargas Llosa acaba de publicar otra excelente novela que incide en una tragedia histórica insuficientemente recordada. La mejor forma de celebrarlo sería no un nuevo premio, sino que los belgas derribaran todas las estatuas de aquel "despreciable genocida" y repudiaran de una vez y para siempre su legado, en lugar de mirar discretamente a otro lado cuando se les menciona el asunto.
También te puede interesar
Lo último