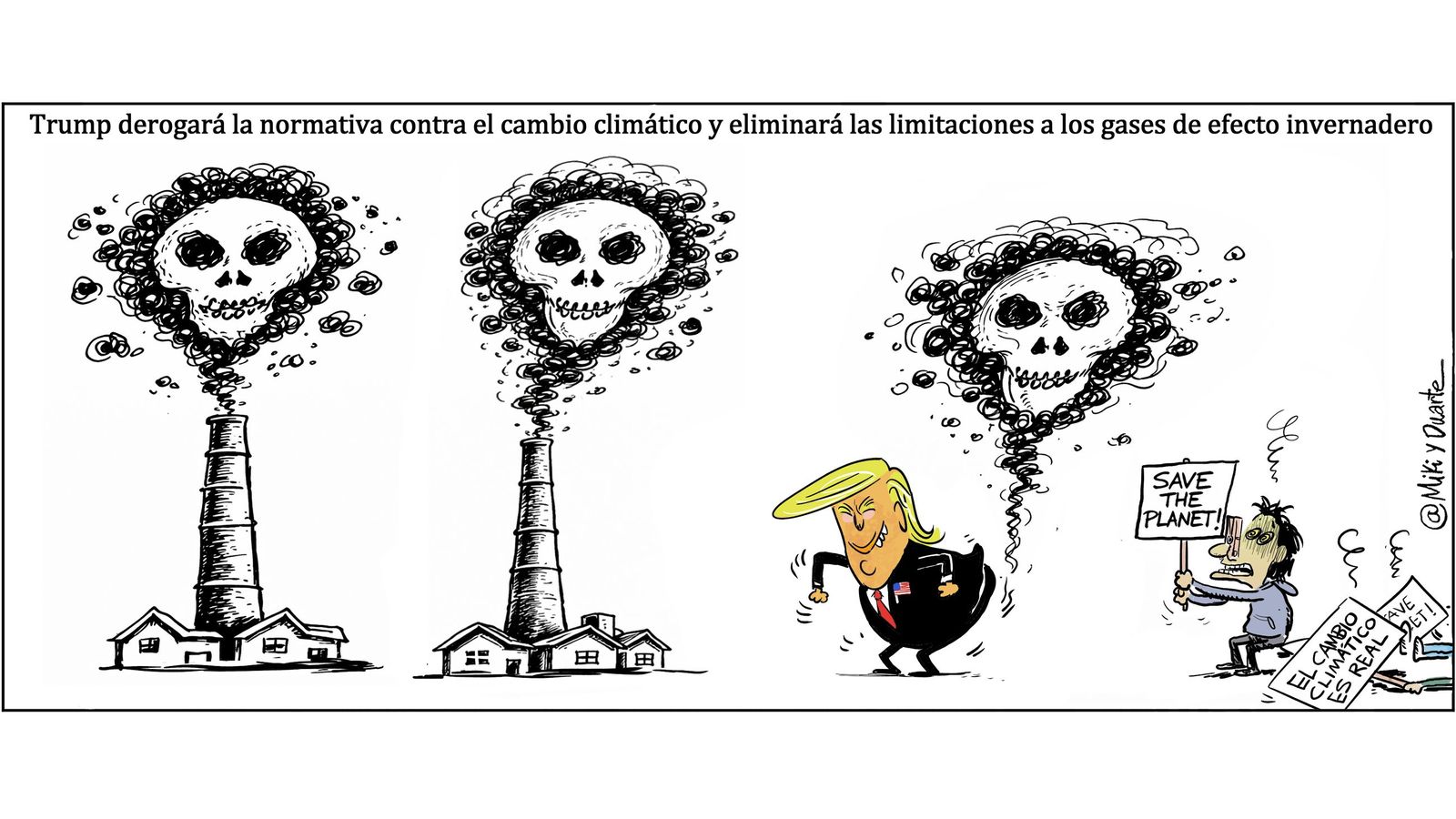Morton Feldman, el umbral de lo sagrado
Mapa de Músicas | Centenario de Morton Feldman
El 12 de enero se celebró el centenario de Morton Feldman, creador de un universo sonoro inconfundible, suspendido y frágil, que cambió para siempre nuestra manera de escuchar

Morton Feldman (1926-1987) pertenece a esa estirpe de artistas que desplazaron el centro de gravedad de su disciplina sin necesidad de proclamas. El encuentro con John Cage en 1950, tras escuchar la Sinfonía de Webern en el Carnegie Hall, fue decisivo. Ambos abandonaron el concierto antes de que sonara Rajmáninov; lo que les importaba era aquella música despojada, casi suspendida en el aire. De Cage, Feldman aprendió la ética del “dejar ser” al sonido. Pero su mundo no fue solo musical. Su verdadera formación se completó en otro ámbito: el de los pintores del expresionismo abstracto neoyorquino y los poetas que orbitaban en torno a ellos. Rothko, Guston, De Kooning, Franz Kline, Rauschenberg, entre los primeros, Frank O’Hara o Samuel Beckett entre los literatos. “Ellos fueron mi licenciatura”, diría. La suya es una música que se entiende mejor en diálogo con esa cultura visual y literaria que desde categorías estrictamente técnicas.
Una guía de escucha puede comenzar por sus partituras gráficas de los años cuarenta y cincuenta, que tienen casi los títulos de los estructuralistas europeos: Projections, Intersections, Durations. Feldman busca un modo de notación que no imponga una sintaxis previa, que no obligue al sonido a servir a un discurso. Indica registros, densidades, duraciones aproximadas; el intérprete decide alturas concretas. Cada versión es distinta y, sin embargo, fiel a un mismo campo de posibilidades. Para escuchar estas obras conviene desprenderse de la expectativa de desarrollo temático. Lo esencial es la aparición aislada de un sonido, su ataque mínimo, su extinción.
Su obra se entiende mejor en diálogo con la pintura y la literatura del Nueva York de los 50
El punto de inflexión llega con For Franz Kline (1962). La notación vuelve al pentagrama tradicional, pero la ambigüedad permanece. El instrumental –trompa, soprano, piano, campanas, violín y violonchelo– funciona como la paleta del pintor. Feldman aún recurre a la indeterminación. El primer sonido, emitido por todos, abre un espacio; después, cada intérprete decide la duración de su nota. Las dinámicas son frágiles, los ataques suavizados. Aquí comienza el periodo intermedio, dominado por una escritura más precisa y por una atención obsesiva al timbre y a la textura. Series como The Viola in My Life, obras como De Kooning o For Frank O’Hara pueden escucharse como superficies sonoras en tensión. La viola, en el ciclo a ella dedicado, introduce una dimensión casi melódica, de melancolía contenida; en For Frank O’Hara, la combinación de flauta, clarinete, piano, percusión y cuerdas crea un tejido en el que breves células aparecen fragmentadas, nunca del todo expuestas. El piano sostiene, colorea; el vibráfono y el glockenspiel aportan destellos. Feldman hablaba de mantener una “superficie plana con un mínimo de contrastes”: como en Mark Rothko, la intensidad no proviene del gesto dramático externo. Esos inmóviles campos de color de Rothko aquí se transmutan en campos de sonido. Aparentemente fríos, serenos, pero llenos de vibración y tensión internas.
Rothko Chapel (1971) constituye el núcleo simbólico de este periodo. Compuesta para la inauguración de la capilla ecuménica de Houston decorada con los paneles oscuros de Mark Rothko, la obra no ilustra las pinturas, pero comparte su aspiración meditativa, casi mística. Coro, viola, soprano, contralto y percusión articulan cuatro secciones sin teatralidad alguna. La viola inicial parece surgir desde el interior del silencio; el coro murmura sin texto, como una presencia anónima. Un interludio monódico introduce una dimensión elegíaca; la sección final, con su melodía modal de juventud, ofrece una claridad inesperada. El día de la inauguración, a finales de febrero de 1971, no se pudo contar con la presencia de Rothko, que se había suicidado un año justo antes, pero Dominique de Menil, impulsora junto a su esposo del proyecto, lo tuvo claro: “Sólo el arte abstracto nos sitúa hoy en el umbral de lo sagrado”. La partitura de Feldman lo confirma.
En 1977 Feldman compone Neither, sobre un breve texto de Samuel Beckett. Es su única ópera y, al mismo tiempo, una negación del género. No hay acción ni personajes en sentido dramático; la soprano, casi inmóvil, canta un texto que se vuelve apenas inteligible al fundirse con la orquesta. La afinidad con Beckett es profunda: suspensión, ambigüedad, conciencia que oscila entre polos sin resolverse. Neither marca el tránsito hacia el último periodo del compositor, marcado por la organización del material sobre grandes superficies temporales.
Feldman amplía la escala de algunas obras: el Trío pasa de los 80 minutos de duración; For Philip Guston, de las cuatro horas; el Segundo Cuarteto de cuerda se aproxima a las cinco. La pianística For Bunita Marcus también se acerca a la hora y media, pero su última gran composición para el piano, Palais de Mari (1986) se presenta como un concentrado de apenas veintiocho minutos. Aquí, acordes y patrones se repiten con variaciones mínimas. Fascinado por los tapices orientales, Feldman concebía sus patterns como diseños completos en sí mismos, que no requieren desarrollo, solo extensión. En Palais de Mari, la inversión de proporciones a mitad de la obra produce un efecto de espejo; en For Bunita Marcus, la resonancia y el silencio organizan el discurso con una austeridad extrema. For Samuel Beckett, para conjunto, es su gran testamento. La obra despliega capas instrumentales superpuestas y breves motivos repetitivos que generan una atmósfera densa, pero contenida, sin recurrir tampoco a la expansión temporal desmesurada.

Escuchar el último Feldman exige otra disposición de ánimo, la de atender a la calma respiración del sonido. La memoria se ve descolocada porque las repeticiones nunca son idénticas y las variaciones nunca se subrayan. El tiempo se experimenta como presente continuo. En este sentido, la relación con la pintura vuelve a ser esclarecedora: como en Rothko, no se trata de relaciones proporcionales internas, sino de una dimensión global que mantiene los elementos en equilibrio.
La música de Morton Feldman rehúye el virtuosismo y la retórica; exige concentración y una escucha atenta, en el límite de lo audible. No propone una trascendencia religiosa, pero sí una experiencia límite de la percepción. En un contexto cultural marcado por la aceleración y la saturación, su obra invita a detenerse, a escuchar cómo un sonido nace y se extingue, cómo el silencio no es vacío sino tensión. En ese territorio suspendido, el arte se aproxima a lo sagrado no por afirmación dogmática, sino por intensidad de presencia.
También te puede interesar