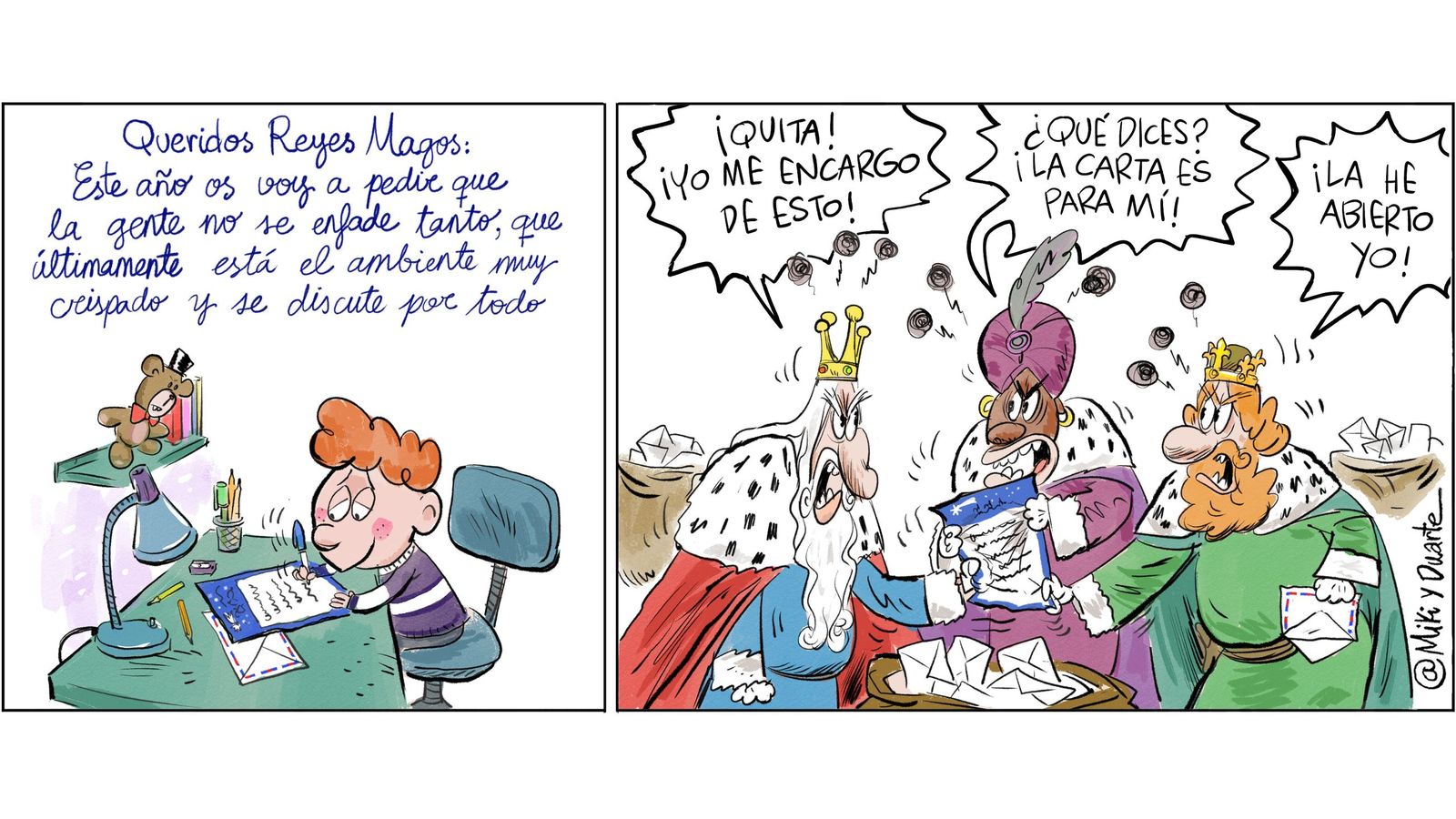El oficio de vivir


CESARE PAVESE (Italia. 1908-1950). La primera lección sobre la fragilidad de la vida la recibió con sólo seis años, edad a la que quedó huérfano. Muerto su padre, el más joven de una familia campesina de cinco hermanos quedó fatalmente conmovido, y ya nada, a partir de entonces, le fue comprensible. Porque no tuvo tiempo real para forjarse el carácter, fue el devenir lo que desde tan temprano convirtió a Pavese en una persona temerosa e inadaptada, de tendencia depresiva. Porque luego, una tras otra, sucesivas condiciones adversas le irán envenenando el ánimo: su timidez, la infinita tristeza que le despertaba el costumbrismo ciego de la vida rural, su confinamiento por el régimen fascista, la pérdida de amigos en el frente (lo que motivó, en última instancia, su adhesión al Partido Comunista Italiano), su lucidez casi esquizofrénica, etc. "Sé que estoy condenado para siempre a pensar en el suicidio ante cada molestia o dolor", escribe en 1936 en su estremecedor diario.
El reconocimiento como poeta, novelista y traductor no fue paliativo para ese desconsuelo existencial, esa honda irreligión que le imantaba la conciencia desde los abismos del sinsentido. Aunque es innegable que la literatura le sirvió como bálsamo atenuante de sus males de espíritu. De hecho, sus escritos de autor -os menos íntimos- destilan cierto anhelo de vida simplificada, donde el campo y la infancia recrean una mitología de la plenitud inconsciente, de la (casi) felicidad animal. Ahí su concepción trágica del ser humano se mitiga a través de la recreación en lo bello y lo triste. Y si un mismo sentimiento de soledad es seductoramente enigmático en un poema, resulta poco menos que lúgubre en su diario: "paso las noches sentado ante un espejo para tener compañía".
Y al fin cedió: tras un desengaño amoroso con la actriz norteamericana Constante Dowlin, y recién galardonado por Lo bello y lo triste, Pavese ingirió doce sobres de somníferos en la habitación de un hotel en Turín.
DOS CIGARRILLOS
Cada noche supone la liberación. Se contemplan los reflejos
del asfalto sobre las avenidas, que se entregan, lucientes, al viento.
Cada esporádico transeúnte tiene un rostro, una historia.
Mas ya no hay cansancio a esta hora: quien se detenga
a encender una cerilla tendrá a su alcance millares de faroles.
La llamita se extingue ante el rostro de la mujer
que me ha pedido fuego. La apaga el viento
y la mujer, frustrada, me pide otra cerilla
que, a su vez, se extingue: ahora la mujer se ríe quedamente.
Aquí podemos hablar en voz alta y gritar,
ya que nadie nos oye. Alzamos la mirada
hacia las numerosas ventanas -mortecinos ojos durmientes-
y aguardamos. La mujer se encoge de hombros
y se queja por la pérdida de su chal coloreado
que, de noche, le servía de estufa. Pero basta con arrimarse
a una esquina y el viento ya no es más que un soplido.
Sobre la calzada, consumida, hay ya una colilla.
Aquel chal procedía de Río, pero la mujer dice
que le alegra su pérdida, puesto que me ha encontrado.
Si el chal procedía de Río, hizo un viaje nocturno
sobre un océano bañado por la luz del gran trasatlántico.
A buen seguro, en noches ventosas. Era regalo de un marinero.
Se esfumó el marinero. La mujer me susurra
que, si subo con ella, me enseña su retrato
ensortijado y tostado por el sol. Viajaba en navíos cochambrosos,
desoxidando las máquinas: yo le gano en belleza.
Sobre el asfalto hay ya dos colillas. Miramos hacia el cielo:
la ventana de allá arriba -me indica la mujer- es la nuestra.
Pero allí arriba no hay estufa. De noche, los navíos perdidos
tienen luces escasas o nada más que estrellas.
Cruzamos la calzada cogidos del brazo, jugando a calentarnos.
CESARE PAVESE
l Poesías completas
Visor, 1995
También te puede interesar
Lo último