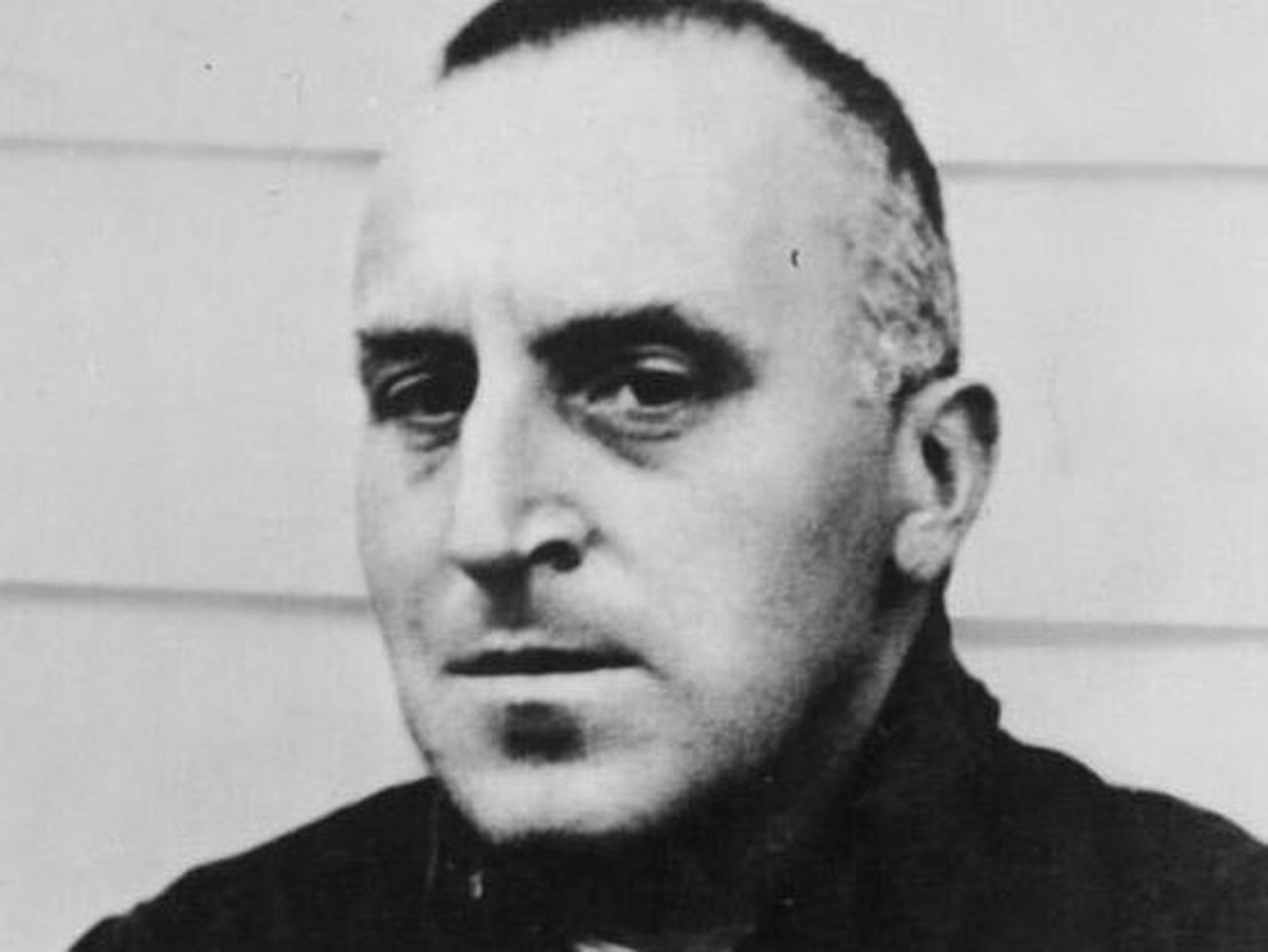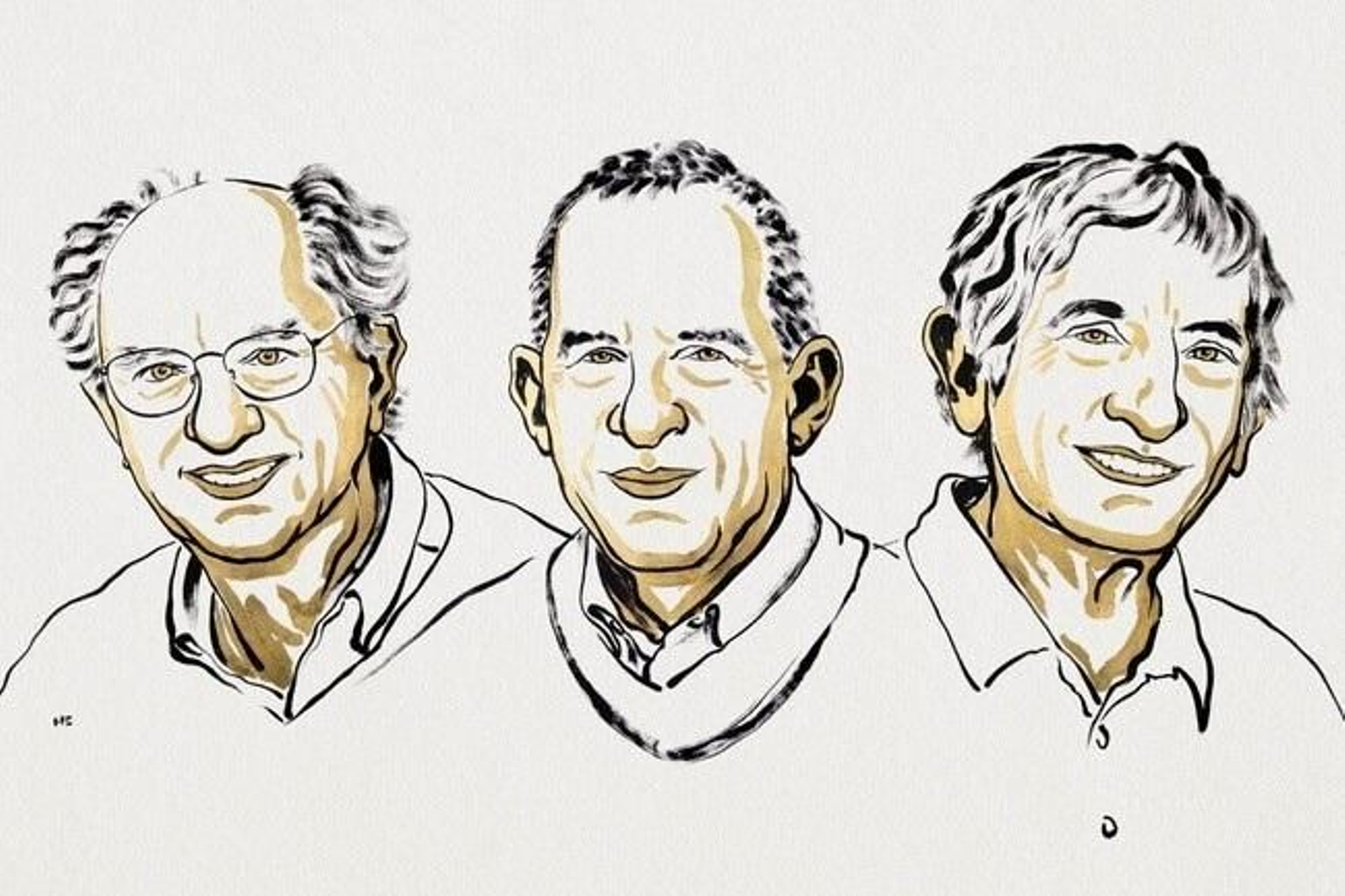Dimes y diretes sobre transición energética en penumbra
La alfabetización científica ayudaría a comprender las explicaciones dadas sobre el apagón eléctrico
Del aula al podio: IES Zaidín-Vergeles en el Top 200
Microscopio: génesis de una palabra

Ha transcurrido algo más de un mes de aquel “apagón” histórico del 28 de abril a las 12:33 horas. A partir de ese momento comenzó una cronología que cada quién vivió a su manera y en sus circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Tras unos minutos en suspense, en torno a las 12:55 ya circulaban tres hipótesis: la primera, un posible ciberataque a nuestro sistema eléctrico; la segunda, un problema técnico en la producción y/o la gestión de la energía eléctrica; y la tercera una avería de gran alcance.
A las 13:00, el caos generado crecía irremisiblemente, sobre todo en las ciudades, lo que a algunos nos hizo recordar nociones básicas de educación vial (porque a otros, desde luego, no); valorar la dependencia de la tecnología; y, para qué nos vamos a engañar, echar la vista atrás hasta cuando no existía la electricidad en la vida cotidiana. Mientras, nos enterábamos de que el apagón había afectado al territorio peninsular (España, Portugal y Andorra) y a Francia, pero no a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Algunos preguntaban por la situación de Gibraltar y la sorna se hacía notar: “Se han librado porque se han salido hasta de la Península Ibérica”. Menos mal que la socarronería continuó encendida, pero la realidad fue que el “apagón” no afectó a Gibraltar porque, fundamentalmente, se alimentan con un generador diésel. A las 13:39 parecía que la electricidad comenzaba a circular por los tendidos del norte y el sur peninsular, aunque en algunos municipios el “apagón” se alargó alrededor de 24 horas.
Independientemente de la vivencia personal, todos recordaremos una serie de dimes y diretes relativos al “apagón”, a nuestro sistema eléctrico y a la estrategia gubernamental de transición energética. Los primeros los escuchamos y/o expresamos, literalmente, a oscuras en muchas partes de España, en Granada particularmente, pues no se dispuso de electricidad hasta la madrugada del 29 de abril. Los últimos continúan produciéndose también “a oscuras”.
Tanto es así que en la encuesta flash realizada por el CIS el 59,6% de los encuestados se sentían desinformados por parte del Gobierno en lo que se refería al “apagón”, sus causas y consecuencias. No es el objetivo de este artículo dirimir sobre ello, pues deberán hacerlo los expertos y los organismos competentes a su debido tiempo y con la transparencia necesaria. Aun así, los primeros avances apuntan a la segunda de las hipótesis indicadas al inicio y a que el origen se sitúa en la provincia de Granada.
El sentir de la población podría explicarse parcialmente por la falta de accesibilidad a la información. Así, hemos de entender accesibilidad desde dos perspectivas: aquella relativa a su búsqueda activa y la posibilidad de consultarla; y al nivel de alfabetización del informado, que posibilita la comprensión y el análisis de los contenidos que consulta. De esto segundo quizás se hable menos y es, a la vez, más complejo, más lento y difícil de mejorar. En consecuencia, con este artículo queremos destacar la relevancia de la educación científica y ambiental para “iluminar” los dimes y diretes en relación al apagón y la transición energética en nuestro país. Así, se podrían poner en tela de juicio afirmaciones como: “15 gigavatios se han perdido súbitamente, en apenas cinco segundos” o “las centrales nucleares fueron un problema durante el restablecimiento del suministro eléctrico”. Para ello, la alfabetización científica de la ciudadanía es clave, que aquí podríamos particularizar a la temática aludiendo a la alfabetización energética. Estar alfabetizado o ser competente implica no solo conocer “teóricamente” ciertas ideas científicas, sino que saber aplicarlas a diversos contextos para comprender verdaderamente esa realidad y actuar en consecuencia.
Desde la Didáctica de las Ciencias Experimentales se ha determinado que una persona alfabetizada en cuestiones energéticas debería: en primer lugar, conocer los usos cotidianos de la energía; en segundo lugar, comprender los impactos que la producción y el consumo de energía tienen sobre el planeta y la sociedad; en tercer lugar, tener consciencia de que las decisiones y acciones individuales, colectivas y corporativas relacionadas con la energía poseen un impacto global; cuarto, entender la necesidad de ahorrar energía y de desarrollar alternativas energéticas; y por último, tomar decisiones, así como emprender acciones, en materia energética.

Con estos propósitos, personal docente e investigador de la Universidad de Granada, la Universidad de Aveiro (Portugal) y la Universidad de Valladolid ha desarrollado el prototipo del videojuego Ecocívitas en el marco del proyecto de I+D+i STEMgame (C-SEJ-055-UGR23) (11), cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y por el Programa FEDER Andalucía 2021-2027. Se trata de un serious game que está especialmente diseñado para ambientes educativos (formales y no formales), recomendándose su uso a partir de los 10 años. El videojuego simula la gestión de la producción energética para abastecer una localidad. Ello permite conocer detalles sobre el funcionamiento de diferentes centrales energéticas (nuclear, fotovoltaica, eólica, hidráulica y térmica), así como los factores (económicos, sociales y ambientales) que influyen en la producción y el consumo de electricidad. En definitiva, un recurso educativo con el que promover la alfabetización energética en Educación Primaria y Secundaria mediante estrategias didácticas basadas en el juego.
También te puede interesar
Lo último