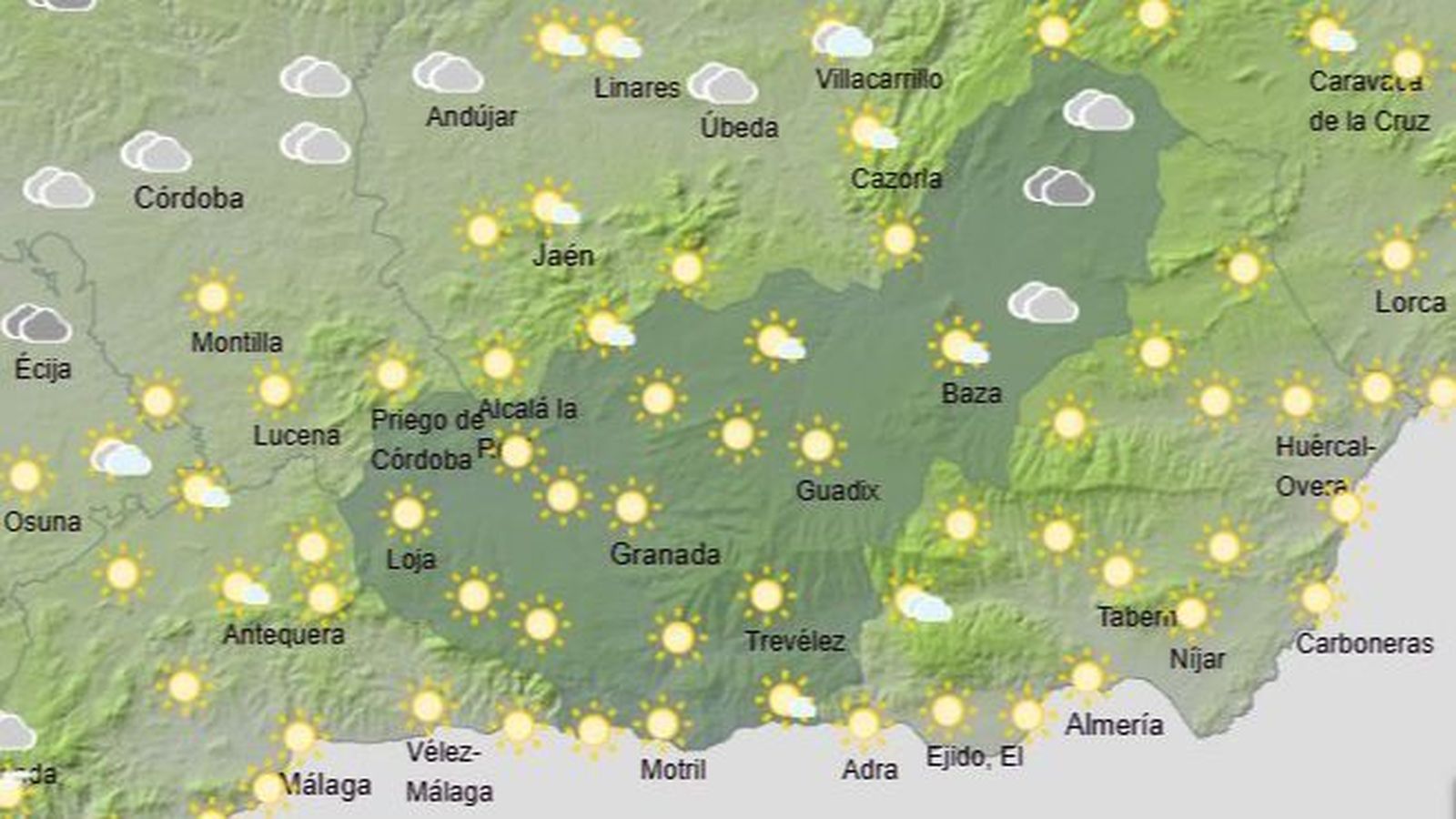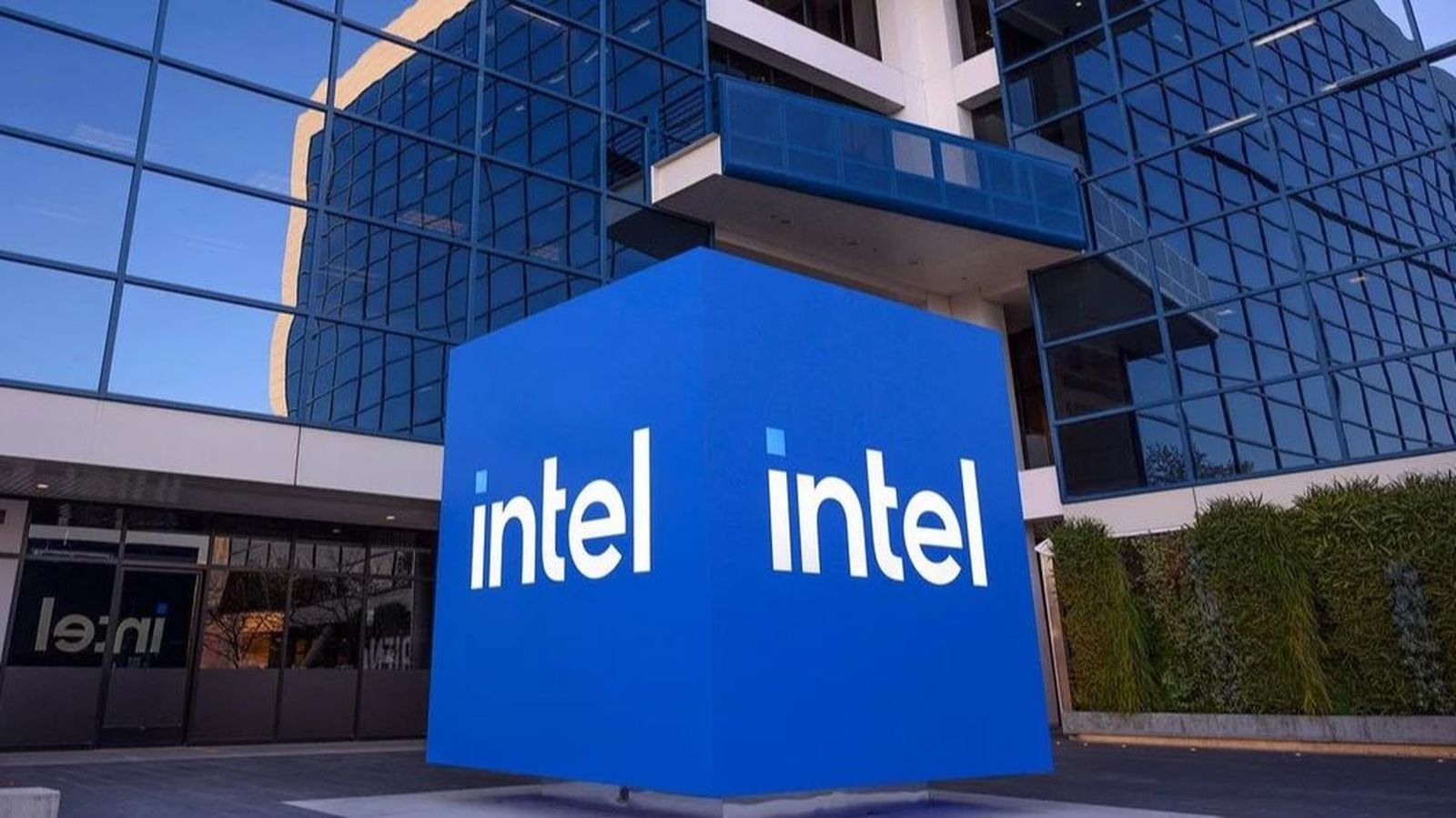La tele más Real del año
Tomarlo en serio, hablarlo en serio
Hablar en serio del suicidio es hablar de la vida, no solo entendida como simple fenómeno biológico, sino de la vida buena, satisfactoria, digna, gobernada por uno mismo, no dañada gravemente, vinculada armoniosamente con otras vidas, esperanzada...

Durante una conversación literaria mantenida con adolescentes en la biblioteca de un colegio de Granada una alumna de 14 años afirmó con naturalidad que la vida no tenía sentido. No había en sus palabras ningún atisbo de impostura o provocación. Lo creía firmemente. Es cierto que su biografía, ensombrecida por el desamparo, el fracaso escolar y el acoso, la empujaba a ese pensamiento, pero eso no explicaba del todo su convicción. Añadió además que a su edad todo lo que tenía que vivir ya lo había vivido. Lo inquietante es que los otros adolescentes presentes no se mostraron especialmente sorprendidos ni contrarios. Días más tarde, y a propósito de otro asunto, reiteró su convicción, que fue apoyada además por otros compañeros.
Me sentí descorazonado.
Suele argumentarse que esas declaraciones tremendas son propias de la edad, que los adolescentes son, por naturaleza, melodramáticos y les gusta mostrarse extravagantes y descreídos. Muchos adultos se consuelan pensando que finalmente no pasará nada, que esas exageraciones son modos de llamar la atención, simples aspavientos. Me parece, sin embargo, que no deberíamos ignorar esas afirmaciones, más habituales de lo que quisiéramos creer.
Las conversaciones a la que aludo coinciden en el tiempo con las manifestaciones de jóvenes en las calles reclamando más preocupación por la salud mental, el aumento significativo de las llamadas a los teléfonos de prevención del suicidio y la alarma expresada por psicólogos y personal sanitario. Por lo que se va sabiendo, la pandemia de la COVID-19 ha incrementado los problemas de salud mental entre niños y adolescentes, de modo que subestimar esas señales es una temeridad. Resulta abrumador el hecho de que el suicidio, junto a los accidentes de tráfico, sea en España la primera causa de mortalidad externa entre los jóvenes de 10 a 19 años. Y no basta con lamentar los suicidios consumados, de los que estos días hemos tenido ejemplos desoladores. Las tentativas, la mera ideación o las autolesiones son igualmente turbadoras.
Bien sabemos que las causas del suicidio no son inequívocas ni universales. Podemos hablar de inmadurez, malestar emocional, depresión, trastornos psicológicos, coacción del grupo, altas expectativas no cumplidas, acoso, menosprecio de sí mismos, soledad..., pero cada caso es único. Y afecta por igual a chicas o chicos vulnerables y desubicados y a otros que son responsables, extrovertidos e integrados. Algo, sin embargo, se quiebra de repente en ellos y la vida deja de tener valor. La percepción del sinsentido de la vida no conduce inexorablemente al suicido, pero en todo suicidio hay siempre un sentimiento previo de ausencia de sentido.
Puedo entender, incluso justificar (a pesar de ser hijo de un suicida), la muerte voluntaria de personas adultas, atosigadas por problemas económicos, remordimientos morales o dolencias físicas insoportables. Son actos conscientes, meditados la mayor parte de las veces. Me resulta, en cambio, incomprensible el suicidio de los jóvenes, el hecho de que se quiebre, apenas comenzada, una vida.Y aunque en todos los casos está presente la desesperación, me parece más desoladora la desesperación adolescente, más injusta también.
Los argumentos que desde la filosofía o la literatura se han esgrimido a favor del suicidio -libertad, derecho, autonomía, legitimidad...- resultan insustanciales ante el suicidio de los jóvenes. Cuando un adolescente toma esa desgarradora decisión es porque se siente abrumado por un sufrimiento emocional insoportable y se considera incapaz de afrontar por sí solo su situación. No importa si las causas son graves o leves, antiguas o recientes. Entienden que la vida en esas circunstancias no tiene sentido y optan por desistir. Más que un acto de liberación se trata en esos casos de un acto de rendición.
A diferencia del suicidio de los adultos, considero que el de los jóvenes no es un acto privado, exclusivamente personal. Nos concierne a todos. Una vida adolescente que se pierde es una vida que se nos pierde. La responsabilidad es, en última instancia, individual, pero de un modo u otro todos participamos en esa tragedia. Lo son desde luego quienes con sus actos pueden convertir a otros en víctimas, pero lo son también quienes se desentienden o piensan que los adolescentes de hoy son blandengues y consentidos o consideran que la vida es miserable y no tiene remedio. Con la indiferencia o el mutismo también se participa.
Esos finales abruptos de la vida joven nos interpelan, nos hieren, aunque ocurran lejos de nuestro entorno. Nos exigen una respuesta. Los adultos tenemos la obligación de preservar la vida que nos reemplaza. Es un compromiso ético con los recién llegados al mundo. Somos herederos de la mucha vida que nos precedió. Y aunque no seamos los únicos responsables de su perduración, y aunque la humana no sea más que una mínima muestra de la vida planetaria, estamos obligados a protegerla y prolongarla.
El suicidio es una manera dramática y silente de hablar. Más todavía en el caso de los adolescentes. Son voces que nos reclaman, que deberíamos escuchar atentamente cuando todavía son verbales y audibles, cuando aún pueden ser parte de un diálogo. Muchas personas se sienten, sin embargo, intimidadas por esa cuestión. La consideran inabordable. ¿Cómo hablar sin angustia con un hijo o una alumna sobre el fin voluntario de la vida? Temen poder inducirlos a fantasear con esa posibilidad o incluso intentarlo. Me parece, sin embargo, que el silencio o la desatención son peores opciones. Entre otras razones porque ignorar las señales que nos envían supone dejar a los adolescentes en manos de los delirios y los bulos que se expanden abiertamente por las redes sociales. Significa desterrar un asunto tan grave a los dominios del obscurantismo y los tabúes.
Es necesario hablar seriamente del suicidio y hacerlo sin apremios ni conmociones causadas por alguno especialmente dramático. No podemos hablar en función de las noticias, muchas veces rodeadas de espectáculo y trivialidad. Hay que hacerlo asiduamente, sin temor ni imposturas, con seriedad, porque el suicidio es un asunto serio, el más serio de la filosofía a juicio de Albert Camus: «Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía». De eso se trata, de plantear en serio el valor de la vida.
Hablar seriamente sobre el suicidio no incumbe solo a los padres o a los docentes, ni se trata exclusivamente de dar charlas esporádicas en aulas o salones de actos atestados de adolescentes. Se trata de algo más profundo y comprometido. Requiere ante todo disponer de tiempos y espacios para la seriedad. Mantener a los adolescentes en el territorio de la frivolidad y la insignificancia es una inicua actitud ética. Para hablar seriamente no es necesario recurrir al tremendismo, la solemnidad o la reprimenda. Menos aún al miedo o la culpa. Implica hacerlo con veracidad y esperanza, con palabras de aliento y comprensión, haciendo ver la desdicha de convertir las frustraciones o las adversidades de sus incipientes vidas en abatimiento y renuncia. Supone hablar del suicidio no solo con la intención de prevenirlo sino de hacerlo inconcebible.
El reverso del derecho a morir de modo voluntario, que se esgrime en el caso del suicidio de los adultos, es el derecho a vivir para quienes apenas han comenzado a hacerlo. Es una sinrazón dar fin a una vida antes de saber si merece ser vivida. Y es responsabilidad de los adultos alentar esa confianza, pero sobre todo hacerla creíble. Muchos adolescentes, lamentablemente, no lo ven así. Y no solo por su inmadurez, como se quiere creer, sino porque lo que les ofrecemos como vida, como porvenir, está plagado de injusticias, desigualdades, mentiras, incoherencias, mezquindades.
En el caso de los adolescentes, hablar seriamente del suicidio supone sobre todo sostener la «voluntad de vivir», tal como la concebía Arthur Schopenhauer. Corresponde a los adultos tratar de evitar que esa fuerza primaria que nos empuja a todos a conservar y reproducir la vida se deteriore o se extinga. Hablar en serio del suicidio es hablar de la vida, no solo entendida como simple fenómeno biológico, sino de la vida buena, tal como se ha venido definiendo a lo largo de los siglos, es decir, una vida satisfactoria, digna, gobernada por uno mismo, no dañada gravemente, vinculada armoniosamente con otras vidas, esperanzada... Una vida, en fin, con sentido.
También te puede interesar
Lo último